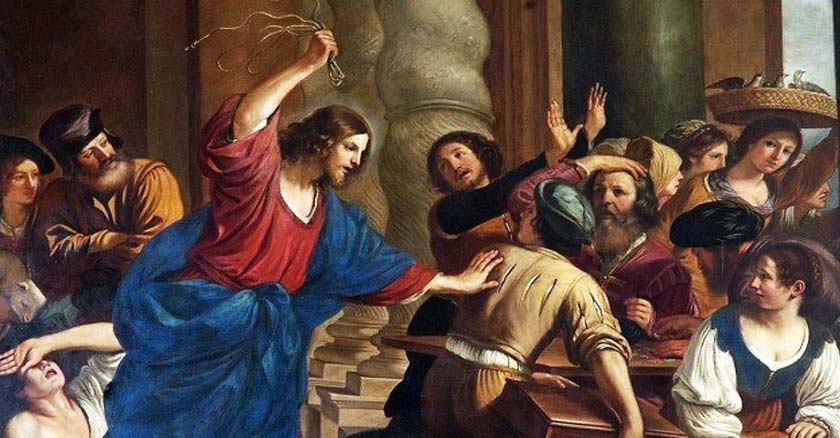
Nadie racional podría negar que en la posmodernidad impera el relativismo en todos los órdenes, desde el epistemológico hasta el moral. En ese sentido se le exige al católico que sea una persona respetuosa de la diversidad, sea que se trate de la diversidad sexual, sea que se trate de la diversidad cultural. Bajo la idea de respeto y caridad se inclina al católico a aceptar lo inaceptable para su Fe y así, paulatinamente, se va licuando los cimientos que erigen no sólo la propia identidad, sino los pilares de Occidente.
Ante todo, es necesario considerar que la tolerancia no se presenta como una aprobación del mal, sino como la disposición prudente de soportar ciertos males cuando su represión inmediata podría acarrear consecuencias más dañinas. Para Santo Tomás de Aquino, el acto de tolerar se relaciona íntimamente con la capacidad de resistir pacientemente las afrentas, particularmente cuando éstas no afectan directamente al bien común, la religión de Dios y los derechos fundamentales del prójimo; de hecho, esto uno lo encuentra expresamente cuando se cita en la Suma Teológica: “Los malos son tolerados por los buenos en lo de soportar pacientemente, como conviene que sea, las injurias propias; pero no así las injurias contra Dios o contra el prójimo. Pues dice, a este propósito, el Crisóstomo en Super Mt.: Ser paciente en las injurias propias es digno de alabanza; pero disimular las injurias contra Dios es demasiado impío”[1]. No se trata, por tanto, de una tolerancia sin discernimiento, sino de una virtud subordinada a la justicia y a la caridad.
En la obra “Del gobierno de los príncipes (De regimine principum)” subyace una idea que aquí importa. Se entiende que los legisladores deben ejercer la tolerancia con sabiduría, considerando factores como la costumbre y la disposición de la sociedad. Algunas prácticas, aunque imperfectas, pueden ser permitidas si su erradicación inmediata generaría desorden social o rebelión; tal fue el caso, por ejemplo, de la prostitución que, siendo inmoral, se toleró en viste de un orden mayor. De ahí que no se confunda la tolerancia con la permisividad ni con la renuncia a la verdad moral. Tolerar no es aprobar, sino posponer una corrección en aras de un bien superior.
Un ejemplo prudente se halla en los hombres de fe que aconsejaban a los ricos que fueran generosos de espíritu: que tomaran con paciencia ciertos pequeños hurtos inevitables en una sociedad desigual, no porque fueran buenos, sino porque su castigo podía causar más daño que su tolerancia. También consideraba que los ritos de los no cristianos podían ser tolerados si no atentaban directamente contra el orden público o la fe común, pero se era firme en afirmar que los herejes —es decir, los que habiendo conocido la verdad la rechazan deliberadamente— no deben ser tolerados de la misma forma. Tal es así que la tolerancia tiene límites claros: no puede extenderse a todo sin distinción, especialmente cuando el error amenaza la salvación de las almas o el bien colectivo.
Esta visión resulta especialmente relevante hoy, en una época donde la tolerancia ha sido sacralizada al punto de convertirse en una obligación moral indiscriminada. Se nos insta a “tolerarlo todo”, incluso lo que daña abierta y gravemente la dignidad humana, como si toda opinión o conducta tuviera el mismo valor moral; se nos inculca que la mayor prerrogativa es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, donde es indistinta la carga moral de tal o cual forma de proceder. Esta absolutización de la tolerancia deriva directamente del relativismo ético contemporáneo, que niega la existencia de una verdad moral objetiva y reduce todo a un imperativo categórico subjetivo que es, básicamente, “vivir como me gustaría que todos vivan”. En nombre de la “libertad”, se impone una neutralidad radical que, paradójicamente, acaba siendo intolerante con quien defiende principios firmes. No en vano aparece que los más “tolerantes”, fieles discípulos de Karl Popper como George Soros, son los primeros en ser “intolerantes”, cual paradoja mal escrita.
Esto en verdad constituye una distorsión peligrosa. El orden moral no es una construcción arbitraria ni un consenso fluctuante, sino una participación racional en la ley eterna de Dios. Por tanto, no todas las acciones son moralmente equivalentes, y no todo debe ser tolerado en aras de una falsa paz o de una convivencia sin fundamento, donde a la postre lo que prevalece es el error dada la naturaleza caída del hombre. La tolerancia, para ser virtud, debe ir acompañada del juicio prudente que distingue entre lo que puede ser soportado por un tiempo y lo que debe ser corregido con justicia. Por ello, a la pregunta ¿Incumbe a la ley humana reprimir todos los vicios?, enseña Santo Tomás: “La ley, según ya expusimos (q.90 a.1.2), es instituida como regla y medida de los actos humanos. Mas la medida debe ser homogénea con lo medido por ella, como se señala en X Metaphys., pues diversas cosas tienen diversa medida. Por lo tanto, las leyes deben imponerse a los hombres en consonancia con sus condiciones, ya que, en expresión de San Isidoro, la ley ha de ser posible según la naturaleza y según las costumbres del país. Ahora bien, la capacidad de obrar deriva del hábito o disposición interior, pues una cosa no es igualmente factible para quien no tiene el hábito de la virtud y para el virtuoso, como tampoco lo es para el niño y para el hombre maduro. Por eso no se impone la misma ley a los niños y a los adultos, sino que a los niños se les permiten cosas que en los adultos son reprobadas y aun castigadas por la ley. De aquí que también deban permitirse a los hombres imperfectos en la virtud muchas cosas que no se podrían tolerar en los hombres virtuosos. Ahora bien, la ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino sólo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes.”[2]
El tomismo ofrece así un camino equilibrado entre el fanatismo que persigue toda desviación y el relativismo que lo justifica todo. No se trata de imponer la virtud por la fuerza, pero sí de reconocer que el mal, aunque a veces se deba soportar, nunca debe ser celebrado ni normalizado. La paciencia, virtud inseparable de la tolerancia, nos ayuda a sufrir los males con serenidad; pero no a resignarnos ante ellos como si fueran bienes.
Por lo expuesto se ve una clara distinción conceptual entre tolerancia y respeto, aunque ambas se articulan dentro de una visión moral que tiene como fin último el bien común y la caridad cristiana. Para el pensamiento tomista, la tolerancia no es una virtud autónoma, sino una expresión de la virtud de la caridad (caritas), que es la esencia primordial de todas las virtudes. Esto implica que la tolerancia tiene sentido sólo en la medida en que promueve el bien del otro y del conjunto de la sociedad. En la Summa Theologiae se señala:
“Según el Filósofo en VI Ethic., hay quien sostiene que la prudencia no abarca el bien común, sino el bien propio, porque piensan que el hombre debe buscar solamente el propio bien. Pero esta opinión es contraria a la caridad, que no busca su interés, como afirma el Apóstol (1 Cor 13,5). Por esa razón dice también el Apóstol de sí mismo: Me esfuerzo por agradar a todos, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría para que se salven (1 Cor 10,33). Es incluso contraria a la recta razón que juzga el bien común mejor que el particular. Por consiguiente, dado que es propio de la prudencia deliberar, juzgar y ordenar los medios para llegar al fin debido, es evidente que la prudencia abarca no sólo el bien particular de un solo hombre, sino el bien común de la multitud.”[3]
Así, la tolerancia en el orden público se manifiesta en la capacidad de sobrellevar pacientemente las faltas ajenas cuando la corrección inmediata pudiera producir un daño mayor o no servir al bien común. Este planteamiento no implica indiferencia, sino una ponderación prudente del momento, del medio y de la finalidad de la intervención. En efecto, advertimos que tolerar el mal puede ser, en ciertas circunstancias, más prudente que combatirlo abiertamente. Debe haber un criterio de proporcionalidad en aras al bien común. No se trata de aceptar el mal, sino de discernir cuándo su enfrentamiento puede acarrear consecuencias peores. Por tanto, la tolerancia tiene límites: no puede aplicarse a males que lesionan gravemente la dignidad humana o el orden moral.
La tolerancia, como acto derivado de la prudencia y la caridad, se encuentra bajo la guía de la ley natural. Esta ley es la participación de la ley eterna que uno reconoce como criatura racional: “Como ya expusimos (q.90 a.1 ad 2; a.3.4), la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero, dado que el mundo está regido por la divina providencia, como expusimos en la Parte I (q.22 a.1.2), es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en Prov 8,23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna.”[4]
Desde esta perspectiva, la tolerancia es aceptable siempre que no contradiga los principios fundamentales de la ley natural, como la justicia, la dignidad humana y el orden moral. Cuando una acción u omisión atenta contra estos principios, la tolerancia no es ya una virtud, sino una forma de complicidad con el mal.
El respeto, por otro lado, es una manifestación directa del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios (imago Dei). En su Comentario a la Ética a Nicómaco, Santo Tomás explica que es propio del hombre virtuoso honrar y respetar lo que es digno de respeto, y sobre todo al hombre en cuanto tal. El respeto, en el pensamiento tomista, no se limita a la cortesía superficial, sino que implica un deber moral profundo, que obliga a tratar al otro con justicia, consideración y empatía, incluso cuando no se comparten sus ideas o comportamientos. Además, el respeto es condición indispensable para el diálogo y la convivencia social. Se comprende que la sociedad humana está compuesta por una pluralidad de personas con diferentes opiniones, y que el bien común requiere una actitud de reconocimiento mutuo. Desde este fundamento antropológico, el respeto se convierte en una exigencia de la justicia y del amor al prójimo. No se trata de una mera tolerancia pasiva, sino de una actitud activa de reconocimiento del valor del otro.
La cuestión fundamental es que el respeto implica reconocer aquello que Bueno, Verdadero y Bello en el otro, donde se respeta lo que objetivamente participa del Bien Mayor, a diferencia de la tolerancia donde se reconoce el mal implícito.
Una de las contribuciones más ricas del pensamiento tomista es la integración armónica entre la búsqueda de la verdad y la vivencia de la caridad. Uno sostiene con firmeza que el error no tiene derechos, pero también se admite que la persona que yerra conserva su dignidad y merece ser tratada con respeto, con respeto a su persona, pero en oposición clara a sus ideas. Por ello, la corrección fraterna debe hacerse con humildad, prudencia y amor.
Así, el respeto no implica aprobar el error, pero sí exige amar al que yerra. Esta es una idea profundamente cristiana que Aquino retoma de la tradición evangélica: “Amad a vuestros enemigos” (Mt 5, 44).
Tolerancia y respeto son virtudes distintas pero complementarias. La tolerancia consiste en soportar ciertos males por un bien mayor, siempre que no se comprometa el orden moral ni la dignidad humana. El respeto, por su parte, se basa en el reconocimiento de la persona como ser creado a imagen de Dios y sujeto de derechos naturales. Ambas actitudes son necesarias para la vida moral y la convivencia social, pero se subordinan a la virtud de la caridad, que es, en última instancia, el principio que regula toda acción verdaderamente virtuosa. En tiempos marcados por el relativismo moral, es bueno recordar que uno puede tolerar ciertos errores, pero nunca respetar aquello que es decididamente una afrenta a la Fe y la Moral.
[1] Suma teológica – Parte II-IIae – Cuestión 108 – La venganza
[2] Suma teológica – Parte I-IIae – Cuestión 96 Del poder de la ley humana
[3] Suma teológica – Parte II-IIae – Cuestión 47 La prudencia en sí misma
[4] Suma teológica – Parte I-IIae – Cuestión 91 De las distintas clases de leyes
